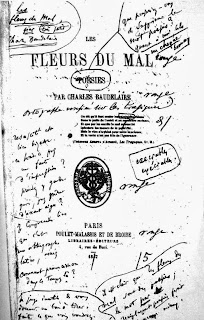Manolo Reyes, el
Pijoaparte, es un ratero del Carmelo que malvive robando motos y
dando algún tirón de bolso de vez en cuando; es un golfo irritable
y malhumorado con una potente necesidad de demostrar su dureza de
carácter a cualquiera que se cruce en su camino. Manolo Reyes, el
Pijoaparte, protagonista de Últimas tardes con Teresa,
de Juan Marsé, tiene un noviazgo de clandestina sexualidad y
romanticismo pobre, aturdido, diluido, con Maruja, la sirvienta de
los Serrat, padres de Teresa, una joven universitaria, burguesa, de
esa izquierda lacia y casi impostada que coquetea con los ideales
vacíos y las consignas estúpidas. Manolo y Teresa, después de que
Maruja tenga un accidente que la deja en coma, comienzan una relación
revestida de un romanticismo idealizado e ignorante que arrastrará
al Pijoaparte a una caída estrepitosa.
La
prosa de Juan Marsé es fascinante. La arquitectura de la novela, aun
no siendo tan elaborada como en la posterior Si te dicen
que caí, nos deja asombrados en
más de una ocasión. La ironía es inteligente, muy cuidada, y le
sirve al escritor para arremeter contra todos los personajes de la
obra y el mundo que los rodea con una sutileza que nos obliga a leer
atentamente entre líneas; de ahí que sea capaz de imitar el estilo
de las novelas sentimentales en los momentos románticos entre Manolo
y Teresa y nos demos cuenta de que, aunque parezca que va en serio,
la situación es de alguna forma risible. Pero no voy a detenerme en
estas cuestiones técnicas.
El
Pijoaparte es un Quijote de barrio bajo, de arrabal. Ya de niño,
cuando conoce a los Moreau, familia francesa con roulotte
de vacaciones en Ronda, su
imaginación lo lleva por los caminos de la fantasía; esa fantasía,
al ponerse en marcha, provoca que la mente de Manolo invente una
serie de acontecimientos, una película de cómo podría ser el
futuro, una ficción que no llegará a desarrollarse nunca. El
Pijoaparte imagina ser un caballero, un héroe, que salva a la chica
y la devuelve a su padre sana y salva y que, como héroe que es,
recibe como recompensa el amor de la joven. Desgraciadamente para él,
eso es sólo el juego loco de su mente exaltada; el Pijoaparte es un
chorizo, un muerto de hambre, y lo único que sacará de su
imaginación es la caída en un bucle del que no podrá salir.
Quijotismo
también lo vemos en Teresa Serrat y en sus compañeros de
universidad, los niños bien que juegan a las revoluciones, a la
radical clandestinidad; pero su quijotismo es diferente al de Manolo:
no nace de un fantasioso torrente mental sino de una abúlica
ignorancia, un aburrimiento de clase alta, una pueril rebeldía
contra el propio origen que se esfumará con la edad adulta o con la
autodestrucción, como ocurrirá al impotente Luis Trías, que pasará
de héroe revolucionario a alcohólico acabado en dos tristes años.
Sin embargo, pronto aprenderemos que su punto de vista
reivindicativo, sus protestas, sus manifestaciones y sus lecturas
subversivas responden a una juvenil necesidad sexual y a una
actividad hormonal que confunde el apetito del coito con la lucha de
clases. La mirada crítica de Juan Marsé se centra especialmente en
este mundillo estudiantil, lo que causó que, en su época y mucho
después, la crítica creyese que el tema principal de la novela es
el ataque a la alta burguesía catalana; que sí, existe, pero no es
ni de lejos la intención principal del novelista, por mucho que nos
diga de ellos que son unos «señoritos de mierda».
El
juego está en el choque entre los dos mundos generado por la errónea
percepción de la realidad del otro que tienen Manolo y Teresa. En
este tema, eje central del libro, Marsé puede desplegar sus armas:
crítica, sátira, ironía, y magistral labor arquitectónica y
estructural. El trabajo formal, decía arriba, es envidiable. Cómo
perciben los dos protagonistas el mundo, cómo razonan, cómo
piensan, cómo se relacionan entre ellos, ahí está la gran labor de
Marsé. Para el Pijoaparte, el mundo de Teresa, de la burguesía, es
la salvación a su malvivir cotidiano, es su oportunidad de medrar;
para Teresa, que cree que Manolo es un obrero, un trabajador, los
ideales proletarios que ha aprendido en algún libro —recordemos:
quijotismo— le harán concebir la figura del Pijoaparte como un
héroe de la clase baja.
En
esta confusión, Manolo está condenado de antemano. Como decíamos,
no sabrá salir del lío en el que se mete porque ni siquiera sabrá
que se ha metido en un lío. Hasta el último momento, cuando Maruja
ya ha muerto, creerá que va a conseguir ascender en la pirámide
social. Al morir la sirvienta, el padre de Teresa, que sospecha que
hay una relación entre su hija y el joven del Carmelo, los separa.
Desesperado, roba una moto para ir en busca de Teresa y, mientras
conduce a toda velocidad, esquivando vehículos y recibiendo los
insultos y los gritos de los demás conductores, su imaginación se
pone en marcha y nos convertimos en espectadores de la realidad que
el Pijoaparte desea para él y para Teresa cuando esté junto a ella
pero que jamás podrá ser:
Sería
todo igual a siempre excepto el rumor del mar (creciendo,
amenazante). Avanzaría sigilosamente bajo los grandes eucaliptos del
jardín, pisaría el lecho de hojas junto a la red metálica de la
pista de tenis, se acercaría a la pared cubierta de hiedra, al pie
de la terraza. Primer temblor orgiástico en las manos (tranquilo,
chaval) al tantear la frondosa y esmaltada catarata verde bañada por
la luna, las hojas frías y húmedas de la hiedra, mientras buscaba
en su interior el oculto canalón y algún tallo lo bastante grueso
para ayudarse a subir. […] Un parasol, una mesita y dos hamacas
(una roja, la otra amarilla) bostezando frente a los cabrilleos del
mar. La luna se deslizó con él, a su lado, ayudándole a abrirse
paso a través de una insólita constelación de amenazas e insultos
(rostros indignados y asombrados que se asomaban todavía a las
ventanillas de los coches vociferando) mientras avanzaba hacia la
puerta de cristales con celosías blancas del cuarto de Teresa. […]
Empujó el cristal, que al ceder recogió parte de la terraza con las
dos hamacas (¿por qué reflejaba también un lejanísimo faro de
motocicleta?). […] y entonces Manolo cogió delicadamente esa mano
entre las suyas al tiempo que hincaba la rodilla junto al lecho y una
luz le cegaba (lo mismo que ante el segundo frenazo del maldito Seat,
antes de llegar al puente, él fuera de la carretera y con el paso
cerrado, la Ducati intacta —loado sea Dios— y en la ventanilla
los rostros descompuestos del perro lobo, del tío y de la sobrina,
en cuyas hermosas rodillas aún descansaba la mano peluda). Esto le
hizo pensar que no debía andarse con chiquitas y desnudarse y
meterese en la cama y abrazar a Teresa...
En
esta fantasía pijoapartesca utiliza el narrador el condicional y el
imperfecto de indicativo igual que hacen los niños cuando juegan a
ser personas que no son; porque, no olvidemos, la imaginación de
Manolo es infantil ya que la arrastra desde su encuentro con la hija
de los Moreau. Al principio aún nos llegan las fugaces percepciones
de lo que está ocurriendo en la carretera —ese rumor del mar
amenazante es, como descubriremos, el sonido de las motocicletas de
dos policías que se acercan a él—, pero poco a poco irán
desapareciendo hasta que sólo quede lo que sucede en la mente del
Pijoaparte. Después de este pasaje, sin llegar a acabar la película
proyectada en el cerebro de Manolo, pasamos bruscamente a la
realidad, con dos policías pidiéndole la documentación al ladrón
de motocicletas. No ha podido llegar a Teresa y acabará en la
cárcel. Cuando salga encontrará a Luis, ahora alcoholizado, y se
enterará de que Teresa acabó por satisfacer su deseo sexual,
perdiendo la virginidad que era la fuente de su impulso
revolucionario, y se ha olvidado de él. Porque Manolo Reyes, el
Pijoaparte, el Quijote del Carmelo, no puede, como el caballero
manchego, vencer al prosaísmo de la realidad.
Como
curiosidad, la escena que he citado me recordó muchísimo a uno de
los mejores momentos de Dos tontos muy tontos:
(Edición
utilizada: Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa,
Barcelona, Debolsillo, 2002)